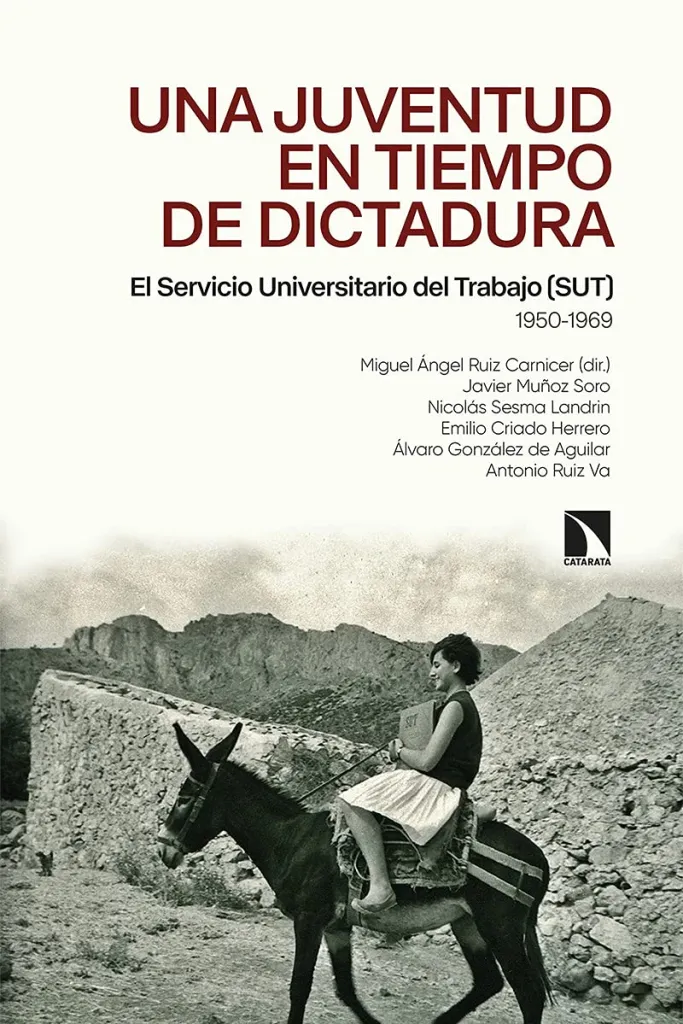Recuerdos de la lucha juvenil antifranquista. Vivir para explicarse
Por pura evolución cronológica, esta obsesión tiene ahora en la generación a caballo de los años 40 y 50 del siglo pasado su foco principal. Estos hijos de la posguerra ya no tuvieron que vivir la fractura bélica, pero sí que fueron testigos, y en algún caso protagonistas, de los sucesos del llamado segundo franquismo. Su juventud y primera madurez sería, para entendernos, la etapa que va del giro hacia el desarrollismo hasta la crisis del petróleo de 1973, si hablamos en términos económicos; y de la progresiva entrada de los tecnócratas a la aprobación de la Constitución el 1978, si nos centramos en el ámbito político. Y entre todos estos testimonios están, lógicamente, los de quienes vivieron estos años desde la oposición antifranquista, partícipes de los diversos movimientos de protesta e impregnados de unos entornos fuertemente ideologizados.
La dictadura franquista limitó los horizontes económicos, políticos y civiles. A la vez, y sin ningún valor compensatorio, también facilitó que cuajara un sentimiento de oposición compartido con un imperativo moral incuestionable que, iniciado a través de las reivindicaciones más sectoriales, permitía ir escalando hasta las demandas de utopías alternativas de futuro. Además, todo ello tenía lugar dentro de unos círculos de afinidad de edad, cultura, valores y gustos. La lucha antifranquista —no siempre sin peligros— fue una escuela de formación humana e ideológica para buena parte de sus participantes. Esto es especialmente visible en el mundo universitario.
Últimamente, se han sucedido varios ejercicios memorialísticos para recordar y para poner en valor aquellas luchas. De hecho, buena parte de los liderazgos políticos, sociales y culturales de los primeros años de democracia se forjaron en las protestas, huelgas, encierros, manifestaciones y sindicatos que convirtieron las aulas y los campus universitarios en un territorio hostil para la dictadura, contribuyendo a hacer imposible la continuidad del franquismo después del 20 de noviembre de 1975. Esta voluntad de levantar acta se ha articulado de forma diversa: desde la facilitación de materiales para que un grupo de historiadores trabaje con ellos, como sería el caso de Una juventud en tiempo de dictadura. El Servicio Universitario de Trabajo (1950-1969) (coordinado por Miguel Ángel Ruiz Carnicer, Catarata, 2021), hasta la autorrecopilación de los recuerdos para construir una historia coral como Quan el franquisme va perdre la Universitat. El PSUC i el SDEUB (Base, 2021).
A medio camino de estas dos dinámicas, encontramos Plaza de los Lobos (1968-1977). Memorias de estudiantes antifranquistas de la Universidad de Granada (coordinado por Isabel Alonso Dávila (Salamanca, 1953), EUG, 2024). El volumen recupera la lucha estudiantil antifranquista granadina a partir de diversos testigos que reconstruyen su politización, militancia, actuación y, finalmente, su detención. A los diferentes orígenes y vivencias, se añade una diversa digestión de lo vivido y de la gestión posterior del compromiso político e ideológico.El libro resulta doblemente interesante. Por un lado, brilla con luz propia la viveza y la calidad del testimonio. Por otro, la Universidad de Granada se nos vuelve a confirmar como un centro de gran relevancia para entender el impacto del franquismo en el sistema universitario. Si ya durante la guerra, la represión de su Claustro fue especialmente sangrienta, décadas después volvería a destacar en la oposición antifranquista en Andalucía y España.
Ahora bien, el libro es también un ejemplo de cómo la memoria puede ser falible. Hasta el punto de que el lugar que da nombre al título y donde la mayoría de los protagonistas sitúan las dependencias policiales en las que fueron detenidos, interrogados y, en algunos casos, torturados no se encuentra allí. No coincide. El desajuste entre la realidad histórica y la realidad testimonial resulta fascinante y es, a la vez, una advertencia sobre la necesidad de aplicar la misma crítica de fuentes a la memoria personal y colectiva que a cualquier otro documento o elemento histórico.
Cuando esta remembranza es autobiográfica, el peligro de disonancia es todavía más exagerado. Como comentaba, precisamente, el pasado abril en estas páginas la historiadora y amiga Paola Lo Cascio: «Las historias, explicadas a posteriori y por sus protagonistas —en definitiva las memorias, en este caso, colectivas—, inevitablemente sesgan la realidad, pero no dejan de ser interesantes para entender la autorepresentación de quien las escribe.»
Al reconstruir nuestro pasado, resulta difícil sustraerse a cierta idealización de la juventud y a inyectar en el relato una coherencia y una racionalidad entonces ausente. Ser juez y parte no siempre es sencillo, cuando la bondad de la lucha antifranquista se ve matizada por unos métodos no siempre ejemplares y por unas indigestiones de catecismos ideológicos que funcionaban como un juego de espejos de las autocracias combatidas. Reconocer el error exige una gran madurez analítica, para no caer ni en el extremo de desvirtuarlo todo —como algunos inquisidores exigen—, ni en dejarse vencer por el nihilismo y considerar aquella militancia como una farsa.
Ho vam donar tot (Manifest, 2025) de Cristina Farré (Barcelona, 1948) es un testimonio emotivo, interesante y sentido de toda una vida de militancia. O, mejor dicho, de toda una vida marcada por unos ideales asumidos acríticamente en la juventud y que han condicionado el resto de su trayectoria. Ahora bien, la autora no se lamenta de nada, ni admite reproches o dudas. Su autobiografía quiere ser tan coherente, lógica y consistente que, a pesar de la simpatía personal, el lector no puede dejar de ver un dogmatismo tan peligroso como aquel que inicialmente —y todavía hoy bajo otras máscaras— asegura querer combatir.
El contraejemplo sería el de Eugenio del Río (San Sebastián, 1943) y su Jóvenes antifranquistas (1965-1975) (Catarata, 2023). Militante destacado también del maoísmo e, incluso, próximo coyunturalmente al terrorismo vasco, aquí sí que encontramos la reflexión precisa y justa. Sin renunciar a los ideales básicos, se reconocen los errores tanto de medios como de finalidades. Lo resume con crudeza: «la dependencia de focos ideológicos ajenos», la construcción de «horizontes ideológicos alejados del mundo real», «una conciencia democrática gravemente deficiente» y «la concepción de la violencia política como una vía aceptable». Lejos de debilitar sus posicionamientos, esta honestidad salva aquello que es salvable de su pasado, le permite ser actor válido de su presente y otorga a su testimonio valor de futuro.
Fuente: Política & Prosa 31 de mayo de 2025
Recuerdos de la lucha juvenil antifranquista. Vivir para explicarse | Conversacion sobre Historia