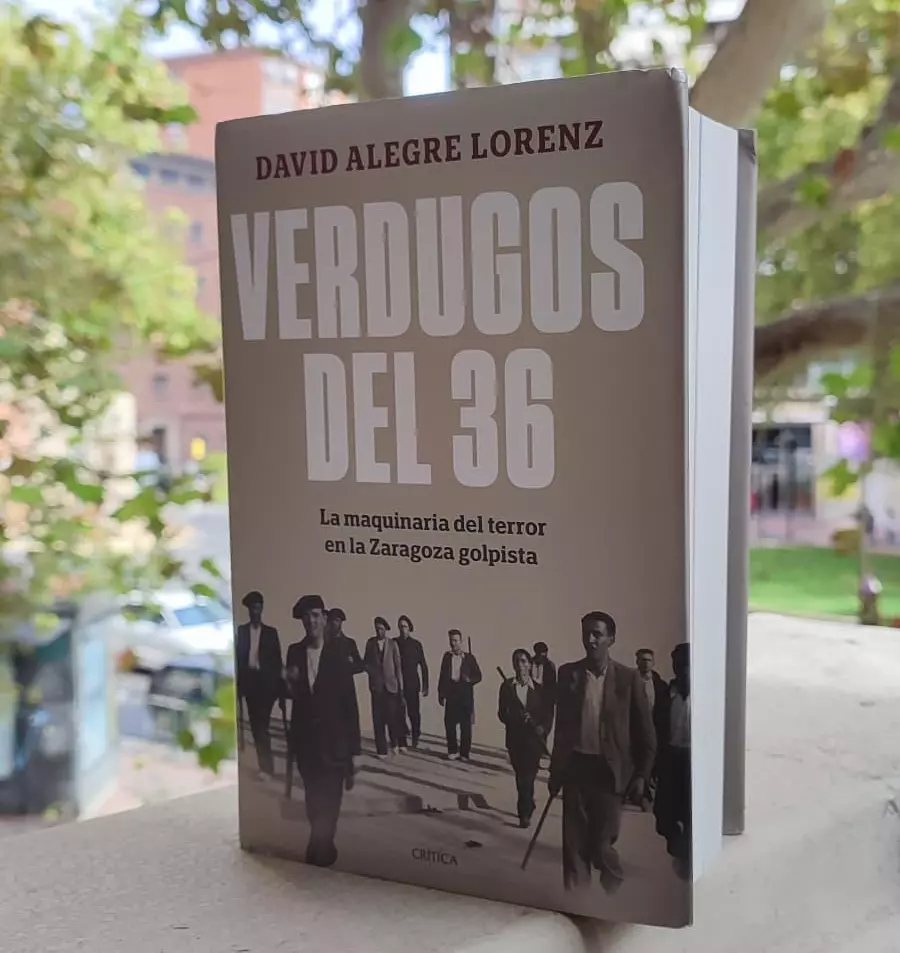El historiador David Alegre reconstruye en su nuevo libro la red de perpetradores, desde oficiales a voluntarios civiles, detrás de las “políticas de eliminación” al inicio de la Guerra Civil

No llevaban uniforme de verdugo. Algunos eran abogados, empresarios, mandos intermedios del Ejército. Otros, guardias civiles o jóvenes de origen humilde que “descubrieron un talento para matar”. En su última obra, ‘Verdugos del 36’, el historiador David Alegre reconstruye la red de perpetradores que, en el verano y otoño de 1936, convirtió Zaragoza y su provincia en un laboratorio del “terror planificado” por el bando sublevado.
El interés de Alegre por este tema surgió de manera casi accidental. Su investigación sobre la batalla de Teruel le llevó a realizar un trabajo de campo extensivo, recopilando testimonios de personas que habían vivido la guerra siendo niños o jóvenes. Fue entonces cuando empezaron a aparecer nombres, inicialmente solo alias o motes, asociados a detenciones ilegales, torturas y asesinatos. “Son como animales mitológicos: oías hablar de ellos, recogías retazos, pero no acababas de saber quién era esa gente”, recuerda. Su “piedra de Rosetta” apareció en un documento judicial en el que un denunciante describía torturas sufridas y relacionaba a uno de esos alias con una persona concreta. A partir de ahí, Alegre pudo reconstruir la red completa, conocer sus orígenes familiares y seguir el rastro hasta los archivos estatales.
El trabajo de investigación no se limita a los verdugos materiales. Alegre empezó por quienes operaban “a ras de fosa, a pie de tapia”, pero pronto se dio cuenta de que su papel estaba enmarcado en una estructura más compleja. Los que diseñaban las políticas de eliminación eran oficiales de estado mayor, técnicos del ejército con formación avanzada.
La ciudad de Zaragoza se convirtió en un escenario clave por varias razones. Con unos 220.000 habitantes y un crecimiento acelerado en los 30 años anteriores a la guerra, concentraba tanto a trabajadores locales con vínculos estrechos con las élites como a recién llegados de las zonas rurales. La ciudad era un eje estratégico: sus comunicaciones ferroviarias y carreteras conectaban Francia con Valencia y Barcelona con Madrid. “Mantener el control sobre Zaragoza era crucial para frenar cualquier avance republicano y proteger la base de operaciones de Mola en Navarra”. Según Alegre, la radicalización de las políticas de eliminación se entendía como “una manera de mantener la ciudad bajo control y evitar insurgencias internas que pudieran conectar con milicias republicanas del este de Aragón”.
Alegre subraya la complejidad y alcance de la conspiración golpista en 1936, que define como “una conspiración capital por todo el territorio estatal, tentacular”. Según el historiador, lo que resultaba difícil de comprender para las autoridades republicanas era “la capacidad tentacular casi celular que los golpistas tienen de organizar una tela de araña: cargos medios, bajos de la guardia civil repartidos por todo el territorio estatal, la capacidad de infiltrar la policía, las estructuras del estado”. Esta red no solo incluía a oficiales de alto rango, decisivos en “el diseño de las políticas de eliminación”, sino también a mandos intermedios, capitanes, inspectores y guardias de diferentes cuerpos, hasta llegar a los “asesinos materiales”: guardias civiles de los rangos más bajos y voluntarios civiles con “orígenes muy humildes”, algunos incluso menores de edad, que descubrían “un talento para matar”. Alegre destaca que muchos de estos jóvenes se vieron marcados de por vida: “Muchos quedaron traumados de por vida, se apartaron de la vida pública; cuando maduraron se dieron cuenta del alcance del desastre de lo que habían llevado a cabo”.
El libro de Alegre no solo describe la violencia física, sino también la estructura jerárquica que la organizaba. Los perpetradores de alto rango eran oficiales del ejército y funcionarios con carreras consolidadas, muchos de ellos con formación internacional y posiciones influyentes en la sociedad zaragozana. Por debajo estaban las “correas de transmisión”: capitanes, tenientes de la guardia civil, inspectores de policía, oficiales intermedios encargados de coordinar operativos. En el nivel más bajo operaban los ejecutores materiales: guardias de bajo rango y voluntarios civiles, algunos de apenas 16 años, que llevaban a cabo asesinatos y detenciones.
Lo que más le sorprende como historiador es cómo estos perpetradores de rango alto y medio, decisivos como correas de transmisión de las grandes autoridades golpistas —Franco, Mola, Queipo de Llano— “primero supieron borrar bien sus pasos, supieron reinventarse, dejar a un lado su perfil de especialistas en gestión del orden público y violencia, o murieron en los 40 y su memoria quedó sepultada”. Alegre señala que la gente que diseñó la arquitectura de las políticas de eliminación en Zaragoza “son oficiales de estado mayor que desde hace muchos años han abandonado la carrera en el ejército y se han dedicado a la banca, la industria, la educación privada”. Entre ellos, José Derqui, Carlos Portolés y Antonio Torres se convirtieron en grandes empresarios, manteniendo intacto su conocimiento de la vida social y económica de la ciudad. Su participación en las políticas de eliminación no se limitaba a obedecer órdenes: lo que les impulsaba, explica Alegre, era “la sensación de que el colapso en Aragón es inminente”. La combinación de presión militar, crisis económica de la patronal y acceso a tierras en el Aragón rural llevó, en pocos meses, a que la violencia sistemática se convirtiera en “la vía para eliminar a quienes se consideraban amenazas al statu quo”.
Entre los casos que más impactaron a Alegre destaca el del abogado Julio Alcalá. Proveniente de una familia liberal y muy integrada en la sociedad zaragozana, Alcalá llevaba una doble vida durante los primeros meses de la Guerra Civil: de día defendía a perseguidos en procesos judiciales militares, y de noche participaba en masacres en Valdespartera y Torrero. Tras la guerra, fue “repudiado por la sociedad que le había encumbrado”; murió solo, sin epitafio ni necrológica. Alegre explica que “la hipocresía cristiana dominante del momento consideraba que no le toca al hijo de una familia bien mancharse las manos de sangre, que hay otra gente que tiene que hacerlo, se considera innecesario, sádico”. Alcalá “murió solo” en 1948, de ELA, y no volvió a aparecer en las cróncias de sociedad a partir de 1937: “Desaparece de la vida pública”.
Recibe cada semana el boletín de Aragón
El trabajo de investigación conllevó un fuerte desgaste emocional para Alegre. Durante años combinó su docencia universitaria con desplazamientos a Madrid, Salamanca, Segovia, Ávila y Zaragoza, trabajando en archivos estatales y revisando documentación que detallaba torturas y asesinatos. Parte de su objetivo era reconstruir el perfil humano de los perpetradores, incluyendo entrevistas con descendientes, lo que le permitió constatar que “la sociedad española está preparada para confrontar esta historia”: “Me ha sorprendido la honestidad y la amabilidad con la que me han tratado, incluso cuando se trata de familiares de verdugos”, señala. Para Alegre, conocer esta historia es un derecho de la sociedad: “Nadie que descienda de estas personas es responsable de los actos de sus abuelos o padres; cada cual es libre de mirar a los fantasmas de la familia como quiera”.