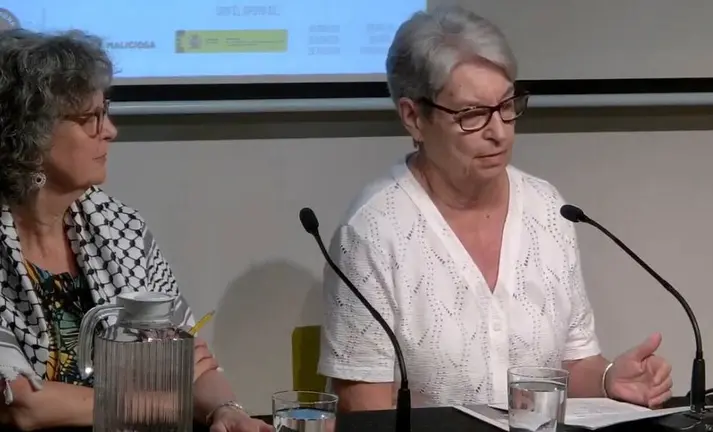Luchas y resistencias de las mujeres en el tardofranquismo: memoria contra la impunidad
En la España de mediados de los años setenta, cuando el régimen franquista agonizaba y la llamada “transición” apenas asomaba, la represión política seguía funcionando con toda su crudeza. Lejos de suavizarse, la violencia de Estado se aplicaba con saña sobre militantes, sindicalistas y activistas que se atrevían a desafiar la dictadura. La tortura era un instrumento habitual en ese engranaje, tanto en Madrid, en la Dirección General de Seguridad —DGS—, como en Barcelona, en la comisaría de Vía Laietana. Y en el caso de las mujeres, a la brutalidad física se sumaba una violencia específica, sexista, que buscaba humillarlas en su condición de mujeres.
Ese fue precisamente el eje de las III Jornadas de Luchas y Resistencias de las Mujeres en el Tardofranquismo, organizadas por el Grupo de Mujeres de La Comuna. Bajo el título “La tortura contra las mujeres en el tardofranquismo”, la ilustradora y militante catalana Roser Rius ofreció una ponencia extensa y estremecedora en la que relató su experiencia personal y la de muchas compañeras. Su testimonio, que puede escucharse íntegro en el canal de YouTube de La Comuna, no fue solo un ejercicio de memoria, sino también una denuncia contra la impunidad que todavía hoy rodea a quienes torturaron durante aquellos años.
Una vida atravesada por la militancia y la cárcel
Roser Rius se trasladó a Madrid en 1974. Era militante y dirigente de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR). Allí fue detenida, acusada de asociación ilícita y propaganda. “Fui brutalmente torturada en la DGS, ese edificio que tenemos que conseguir que se declare lugar de memoria democrática”, relató en su intervención.
Las torturas que padeció le dejaron lesiones físicas que fueron recogidas en un parte médico. Ese documento le permitió presentar una denuncia en aquel mismo momento, una rareza en pleno franquismo. Más adelante, ese parte se incorporaría a la querella presentada contra Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño.
Artista de vocación, nunca dejó de dibujar ni siquiera en la cárcel. “Ella siempre dice que en realidad nunca dejó de pintar, ni siquiera en prisión”, recordaban en la presentación de la jornada. En la actualidad prepara un libro, Memoria dibujada. Yeserías 1974-1975, que presentará próximamente.
La tortura no termina nunca
“Realmente una de las cosas que me han hecho reflexionar sobre la tortura han sido precisamente estas concentraciones que se celebran dos veces al mes frente a la comisaría de Vía Laietana. Era el centro de tortura, la casa del terror en Cataluña. La tortura no ha terminado cronológicamente, porque se sigue practicando, y tampoco termina porque las personas que la sufrimos nunca nos desprendemos de aquello”, explicó Rius.
Para ella, la tortura no es solo un hecho del pasado, anclado en la dictadura. También forma parte de la democracia reciente, porque siguen apareciendo testimonios de malos tratos en comisarías y porque las secuelas para las víctimas son imborrables. “Especialmente en los casos en que esto ha supuesto que estas personas hablaran bajo tortura, cuando se delata a alguien. Eso es una cruz que se lleva siempre, es una prolongación de la tortura”.
La violencia sistemática en la DGS y en Vía Laietana
Rius describió con detalle los métodos de tortura que se aplicaban a las personas detenidas en el tardofranquismo. Eran prácticas sistemáticas, repetidas una y otra vez como si se siguiera un protocolo.
“ ‘La rueda’ o ‘botella borracha’, con muchos policías golpeando a la persona y pasándola de uno a otro como si fuera una peonza. Golpes por todo el cuerpo, patadas, hacer el pato o el cisne… ‘El quirófano’, donde te ataban y te golpeaban con todo lo que encontraban. O tener que estar de pie contra una pared durante 24 horas. Incluso te apuntaban con una pistola y jugaban a la ruleta rusa”.
Pero en el caso de las mujeres, la violencia adquiría un carácter específico, ligado al sexismo y a la humillación del cuerpo femenino. “Que tú seas una mujer para ellos es mucho más satisfactorio: están humillando al sexo que les gusta humillar”.
Las torturas incluían burlas sobre el físico o la orientación sexual de las detenidas; golpes en el vientre con la amenaza de que no podrían tener más hijos; la negación de productos de higiene durante la menstruación, lo que las obligaba a permanecer manchadas de sangre mientras los policías se reían; o la vigilancia vejatoria en los baños, con comentarios lascivos.
“Saber que podían hacer contigo lo que quisieran, que estabas en sus manos y sin ningún derecho, te daba un sufrimiento no solo físico, sino emocional y psicológico muy fuerte”, resumió Rius.
Cuando la familia se convierte en instrumento de tortura
Uno de los elementos más impactantes del testimonio de Rius es lo que denominó “tortura vicaria”: el uso de familiares como herramienta de presión psicológica.
“Mostraban un pedazo de cuerda diciendo que con ella se había colgado tu compañero. O te decían que, si no hablabas, violarían a tu hermana. A veces incluso llevaban a las madres a la comisaría para hacerles creer que sus hijas estaban bien, mientras las torturaban”.
Citó el caso de unos gemelos de 17 años, Maribel y José Ferrándiz, detenidos en Barcelona, a quienes torturaron y amenazaron mutuamente. O el de una joven de 16 años a la que hicieron comer su pastel de cumpleaños a golpes delante de su madre engañada. “Eso demuestra la crueldad y el sadismo de los torturadores”, señaló.
El tránsito a la cárcel: entre el alivio y el castigo
Llegar a la prisión, explicó Rius, era un alivio en comparación con la comisaría. “Parecía un oasis, porque las compañeras venían y te abrazaban, te daban champú, ropa limpia…”. Sin embargo, también en la cárcel existían formas de tortura, especialmente el aislamiento en celdas de castigo.
Recordó el caso de Mari Luz Fernández, detenida en 1974, que pasó más de tres meses en una celda aislada, sin ropa limpia ni papel para escribir. “Era como estar fosilizada, sin contacto humano. Eso es una tortura muy bestia”.
Los médicos, salvo excepciones, tampoco actuaban en favor de las presas. “En general, los médicos colaboraban en las torturas. Te amenazaban durante las huelgas de hambre o se negaban a reconocer lesiones”.
La democracia y la continuidad de la impunidad
Rius insistió en que la tortura no terminó con la llegada de la democracia. Recordó el caso de Ruth Gavarró, en 2002, a la que amenazaron con ser violada por otros presos, o los episodios de malos tratos durante las protestas del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.
“Han pasado muchísimas personas detenidas por Vía Laietana sufriendo torturas muy parecidas a las que sufríamos cuando no había democracia”, denunció.
También mencionó a Irache Sorozábal, cuya confesión obtenida bajo tortura fue anulada judicialmente, aunque eso no implicó consecuencias para los torturadores. “Lo grave es que, incluso cuando se demuestra que una persona habló bajo tortura, los torturadores nunca son juzgados. Como mucho reciben sanciones mínimas, mientras las víctimas seguimos cargando con las consecuencias toda la vida”.
La importancia de la memoria
En la parte final de su ponencia, Rius insistió en la necesidad de seguir recogiendo y difundiendo estos testimonios. Recomendó libros como Torturadas, de Gema Pascual, o Trinidad. La prisión de mujeres ignorada en Barcelona, editado por el Memorial Democràtic, que recogen decenas de relatos de mujeres represaliadas.
También mencionó la denuncia presentada en mayo de 2025 por la militante Blanca Serra ante la Fiscalía de Memoria en Barcelona. “Seguimos denunciando porque seguimos creyendo que algún día habrá justicia. Aunque sea simbólica, necesitamos que se reconozca lo que vivimos”.
Y concluyó recordando que las demandas de amnistía siguen vivas: “En 1975, cuando salimos de la cárcel, pedíamos amnistía. Y 50 años después seguimos pidiendo lo mismo: que la amnistía llegue a todos los sentenciados. Lo curioso es que, igual que en 1977, los primeros amnistiados han sido siempre los policías”.
Un testimonio que interpela al presente
La intervención de Roser Rius en las III Jornadas de Luchas y Resistencias de las Mujeres en el Tardofranquismo fue, en sí misma, un acto de resistencia. No se trató únicamente de rememorar el pasado, sino de conectar esa memoria con el presente y de denunciar que la tortura no ha desaparecido, ni en las prácticas policiales ni en las vidas de quienes la sufrieron.
“La tortura no termina nunca: ni en la cronología ni en la vida de quienes la sufrimos”, sentenció.
Su voz, y la de tantas otras mujeres, constituye hoy un pilar de la memoria democrática en España. Porque recordar es también exigir justicia.
Luchas y resistencias de las mujeres en el tardofranquismo: memoria contra la…