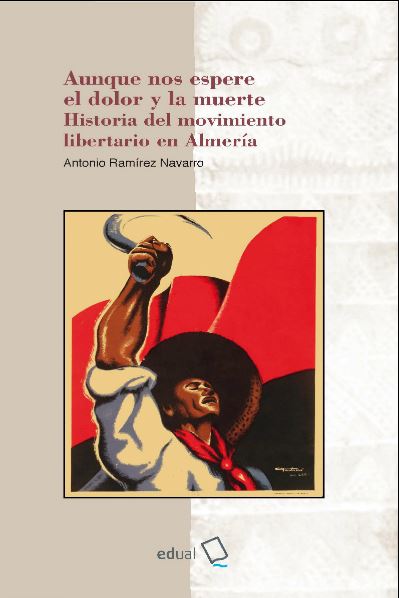TLN_Materiales_Movimiento libertario Almería_Ramírez Navarro_
Prólogo
Cualquier historiador sabe las enormes dificultades que tiene el estudio de las organizaciones que se han movido en algunos momentos de su existencia en el ámbito de la marginalidad, cuando no en la clandestinidad, como consecuencia de la persecución o represión gubernamental por ir contra el sistema establecido. Esta dificultad aumenta en el caso de aquellas organizaciones que son muy proclives a la acción y no se entretienen, porque les puede importar muy poco, en dejar huellas o testimonios escritos de su labor pública, a veces más intensa de lo que a simple vista y con el paso de los años pudiera parecer. Tan es así que para poder reconstruir su historia es en la réplica que causaron entre los que se vieron afectados donde, a veces, pueden encontrarse datos en no pocas ocasiones imprecisos y siempre condicionados por la misma fuente que los conserva. Todo lo anterior es aplicable al estudio del movimiento libertario, el anarquismo y el anarcosindicalismo (desarrollado a partir de la fundación, en el caso español, de la CNT en 1910), nueva situación que –creemos– nunca terminó de erradicar completamente entre sus partidarios los planteamientos iniciales de rechazo a cualquier tipo de organismo formal o legal, reconocible sobre todo en la libre manera de actuar de sus miembros a pesar de estar reunidos bajo unas determinadas siglas.
La obra que tiene en sus manos aborda el estudio de ese movimiento libertario en la provincia de Almería, desde el lejano Sexenio Democrático, cuando surgieron las primeras manifestaciones principalmente en los municipios donde se explotaba o comercializaba la minería del plomo de Sierra de Gádor, hasta su reorganización a la muerte de Franco, tras años de persecución y clandestinidad, al recuperarse durante la transición la convivencia democrática guiada desde entonces por la Constitución de 1978. Así pues, la obra analiza el desarrollo del anarquismo en esta realidad provincial durante más de cien años, consiguiendo demostrar a pesar de las dificultades para reunir la información (en no pocas ocasiones, un puñado de datos puntuales, obtenidos en fuentes dispersas) cómo se ha mantenido siempre presente en la realidad almeriense, con independencia de los regímenes políticos establecidos, sabiendo vivir en la clandestinidad cuando era declarado ilegal u objeto de persecución radical.
Como es fácilmente comprensible, el tratamiento que se le da a este movimiento en cada una de las etapas históricas es muy dispar a lo largo de la obra. Lo condiciona desde luego la existencia de mayor o menor información, que está en relación no tanto con el desarrollo alcanzado sino con el papel que pudiera tener en cada momento político o con su presencia en las instituciones. Ya hemos indicado que estas estructuras, aunque luego se transformen en organismos más o menos estables, rinden escaso culto al mantenimiento de un aparato administrativo que genera una documentación, con independencia de que luego fuera destruida en momentos de persecución. Son por tanto sobre todos «otros» quienes nos indican su existencia y acciones al adquirir visibilidad en el espacio público (la prensa del momento) o –ya en la Segunda República y, sobre todo, en la Guerra Civil– cuando al formar parte de la estructura del poder, figuren en la documentación de las instituciones; caso excepcional ocurre cuando tengan sus propios medios de comunicación, algo que también se va a dar entonces. Así pues, tras un tratamiento de la realidad del movimiento pormenorizado durante el Sexenio, en la fase decimonónica de la restauración alfonsina el relato se hace muy breve porque tras el Pronunciamiento de Sagunto entra en crisis y necesariamente había de ser así; no obstante, los escasos datos que se aportan no dejan de ser, precisamente por la coyuntura política, muy meritorios y queda de manifiesto también en Almería la competencia suscitada entre anarquistas, socialistas y republicanos por atraerse a los grupos obreros. Por el contrario, la obra se «ensanchará» extraordinariamente cuando el anarcosindicalismo tenga su cuota de poder durante la Segunda República y, sobre todo, en la Guerra Civil: el tratamiento por los medios de comunicación del momento y, sobre todo, la documentación oficial (que no la suya propia) serán quienes aportarán generosamente los datos que permiten el estudio con exhaustividad; aquí puede apreciarse el papel político y social que desempeñó el anarquismo en esa difícil coyuntura, con dispares actuaciones según los momentos, y su relación con las restantes fuerzas que sostenían la legalidad republicana. La narración sobre esta etapa, junto a los distintos apartados en los que se abordan determinados aspectos del ideal anarquista puestos en relación con cuestiones concretas, suman el grueso principal de la obra; también en ellos pueden apreciarse algunos de los planteamientos y valores de esta ideología que suelen pasar más desapercibidos por centrarse la mayoría de los analistas en las reivindicaciones propiamente socioeconómicas que son las que más caracterizan al elemento obrerista. El apartado dedicado a lo acaecido durante el franquismo, no tanto la represión sino las distintas manifestaciones del anarquismo a lo largo de esa dilatada etapa, nos parece de particular interés, porque sirve al autor para mantener la pervivencia del movimiento en una coyuntura tan adversa para exteriorizar sus reivindicaciones.
Son de destacar los dos apéndices que recoge el autor al final de la obra. La explicación pormenorizada de las distintas organizaciones anarquistas que existieron en Almería, muy bien contextualizadas dentro del movimiento general, nos permite ver los espacios que ocuparon más allá de las conocidas reivindicaciones del proletariado. También resultan de utilidad las microbiografías; con serlo para quien lea la obra lo son mucho más para la comunidad científica porque permitirán a los futuros estudiosos, no sólo a los que trabajen esta temática, disponer de un recurso que les facilite el trabajo investigador. En el mismo sentido, habría que destacar la bibliografía, que consideramos muy completa.
Solo me resta felicitar al autor por esta, sin duda, difícil obra por lo laborioso que resulta reunir tantos cabos dispersos para resolver con coherencia el trabajo; pero, sin duda, el tiempo empleado y el trabajo desarrollado han merecido la pena. No deja de ser meritorio que, en su ajetreada y complicada actividad docente, haya sacado fuerzas y sobre todo mucho tiempo para alcanzar este resultado. Junto a la felicitación mi agradecimiento por haberme pedido participar de esta manera en su obra: escasos son mis méritos en el mundo del anarquismo almeriense pues poco más allá he hecho de publicar hace casi veinte años la correspondencia entre los comités provincial y la regional de la CNT durante la Segunda República con mi colega Leandro Álvarez Rey; en todo caso, el que me lo haya pedido alguien desde Almería es motivo más que suficiente para ponerme manos a la obra.
José-Leonardo Ruiz Sánchez
Catedrático de Historia Contemporánea
Universidad de Sevilla